México y Estados Unidos, las razones del atraso (II)
06/04/2022
Inicialmente (en 1700) Estados Unidos sólo tenía la quinta parte de la población de México
Hay razones históricas que explican los dos modelos –uno democrático y otro imperial- que caracterizaron la economía, la sociedad, la política y la cultura de México y Estados Unidos. En mi colaboración anterior daba algunos elementos que, a mi juicio, explican la diferencia en el desarrollo. Continúo con mi apreciación según lo expongo en un estudio más amplio con estadísticas que por ahora le ahorro al paciente lector.
Inicialmente (en 1700) Estados Unidos sólo tenía la quinta parte de la población de México. Para 1820, la situación poblacional ya favorecía a Estados Unidos. Toda esa inmigración se dirigía a los estados sin esclavitud del Norte de ese país, ya que la esclavitud le quitaba el valor al trabajo libre, por lo cual el inmigrante que quería vender su fuerza de trabajo a un precio razonable ni siquiera pensaba en radicarse en los estados del Sur.
Si quitamos al Sur de los datos de población, la comparación entre México y el Norte de Estados Unidos en este terreno es todavía más dramática. Insisto: tendríamos que nivelarnos con el puntero para contar con sus premios, no con aquellos que están en la fila, en ese entonces y también ahora.
De ahí y hasta 1930, Estados Unidos de América fue el país más atractivo del mundo para la inmigración, y gran parte de esa atracción fue su Modelo Democrático, abierto a los inmigrantes y permitiéndoles, cuando menos en una o dos generaciones, lograr la cima económica y financiera del país. Otros países como Brasil tenían muchos recursos también, pero todavía operan bajo el Modelo Imperial.
México también tiene sus enormes recursos pero su Modelo Imperial ahuyentaba a la inmigración que fue esporádica, dependiendo de las condiciones extremas de las regiones expulsoras de población en España o de su Guerra Civil en los años treinta del siglo pasado. A partir de 1930, la proporción de población entre los dos países ya referidos comienza a inclinarse a favor de México, sin mucha inmigración a los dos países, pero con variables demográficas de crecimiento natural superiores en México.
La riqueza potencial del factor trabajo ya inclinaba la balanza a favor de la economía y la sociedad norteamericanas. El capital vendría del trabajo, preparado por el país expulsor, pero captado gratuitamente por el país receptor.
Desde 1700, el flujo de inmigrantes, ya no sólo de Inglaterra, sino crecientemente de toda Europa, se dirigía a los Estados Unidos y no a México, contando el primero con 50% más población que el segundo en 1820. Para 1870, las diferencias eran considerables: un país del futuro con el modelo adecuado a sus ambiciones versus un país endeudado y saqueado dando tumbos entre la Intervención Francesa y la próxima dictadura de Porfirio Díaz, y firmemente atado a un modelo del pasado, en consecuencia atascado en el atraso, fue un incentivo enorme para aquellos que vivían pensando en vejarlo tanto en el interior como en el exterior.
Esta situación, desfavorable a la inmigración hacia México, continuó en la primera tercera parte del Siglo XX con la irrupción de la Revolución Mexicana, y el reinado del más poderoso cacique en la Ciudad de México. Un proceso que también quita la Libertad y la Justicia como objetivos nacionales, y que fueron sustituidos por los eslóganes baratos de un PRI (inicialmente PNR y PRM, partido nacido en el poder) ascendente e impusieron una nueva dictadura sobre el país. O sea, una nueva ronda de consolidación del Modelo Imperial.
CAMBIAR EL ENFOQUE
Recuerdo mis primeras días en el país, en Mérida en 1973, con las paredes pintadas de eslóganes del régimen de Luis Echeverría, pares de palabras sin sentido. Algo así: “Trabajo y Unidad” o “Lealtad y Revolución”. Tal vez estoy inventando las palabras exactas, pero definitivamente no su vaciedad infinita y la abierta burla del poder al pueblo.
La inmigración a los Estados Unidos llega a su pico alrededor de 1930, ya que después vienen la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial. La inmigración se reduce mucho después de esa guerra, y la tasa mayor de natalidad en México permite al país a reducir poco a poco la brecha poblacional.
De nuevo, el Modelo Imperial no se adapta a las necesidades del país, sino a los intereses de sus dirigentes, y masas de connacionales; viendo las grandes diferencias entre los dos países, comienzan la odisea de emigrar al vecino país: todavía más fuerza y riqueza para el país receptor y más debilidad y pobreza para el país expulsor de población. Y este fenómeno continúa. (México y su modelo de desarrollo, CEIS/2020)
- TAGS
- #COLUMNA

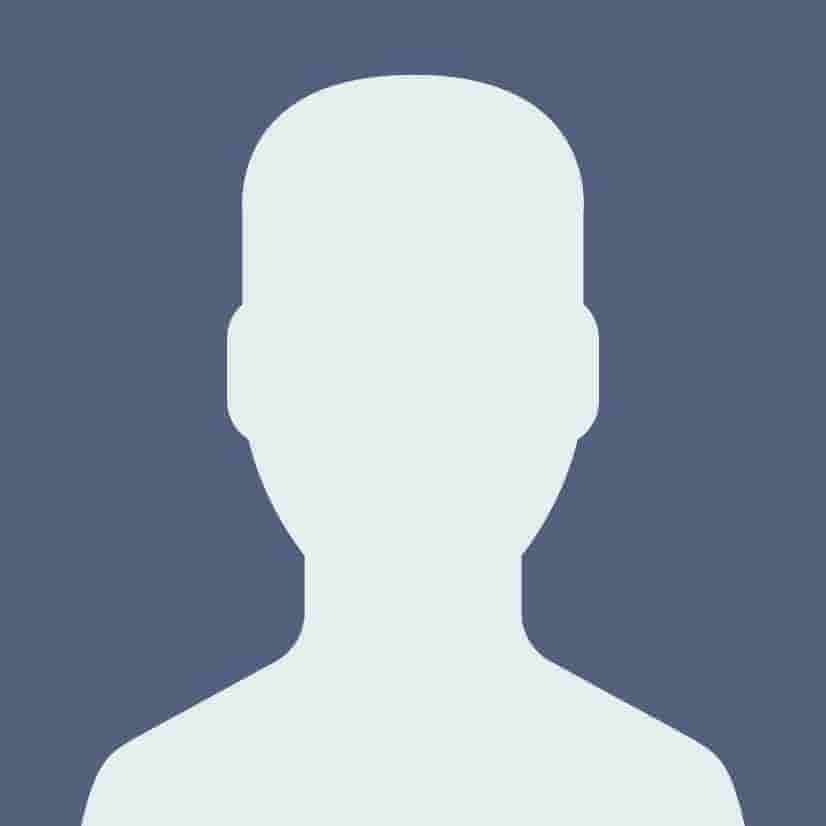

DEJA UN COMENTARIO